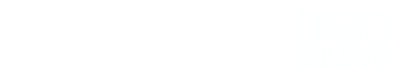DESARMAR EL DERECHO A LA VIOLENCIA
16/10/2019
PONENCIA MARTHA FERREYRA
“La violencia forma parte de los derechos de los hombres” dice el escritor francés Ivan Jablonka en su novela “Laeticia, o el fin de los hombres”.¹ Esa frase sencilla y contundente, dicha por un hombre que conoce sus derechos, se me apareció como reveladora.
Los caminos de la masculinidad son muchos y variados, pero en términos generales todos confluyen en el arte de dominar y subordinar a las mujeres y con ellas, a todos aquello que se considera secundario, marginal, no central. Como dice Rita Segato, la masculinidad es un grado que se refrenda todo los días. Ningún varón nace con el título bajo el brazo. La mínima falla en la larga lista de cumplimientos y demostraciones de valor, arrojo, desdén del peligro y violencia y microviolencias hacia lo femenino o feminizado, puede poner en riesgo seriamente la defensa del título. Llegar a ser un hombre debe ser agotador.
La construcción social de géneros es un proceso complejo que empieza incluso antes del nacimiento de una criatura, y que está hecho de prácticas objetivas pero también de construcciones subjetivas, de deseos implantados en el futuro de un ser con el que solo se sueña. Si preguntáramos a parejas heterosexuales cuáles son sus expectativas sobre sus futuros o posibles hijos e hijas, podemos ver que la proyección subjetiva del destino de su descendencia está tan troquelada por el género como si esas criaturas ya existieran. Es decir, nuestra llegada al mundo no está protegida por la neutralidad; los mandatos nos preceden. El nacimiento solo abre la compuerta, a través de y gracias al proceso de adquisición del lenguaje, que es esa corriente salvaje pero civilizatoria que contiene todo aquello que vamos a aprender de la sociedad, incluidos nuestros modos de ser mujeres y los modos de ser hombres: en pocas palabras ese conjunto de normas diferenciadas que llamamos feminidad o masculinidad y que estamos obligados, o mejor dicho, mandatados por la cultura, a incorporar, seguir, defender y reproducir.
¿Qué significa que la violencia forme parte de los derechos que aprenden los hombres en ese proceso de masculinización? Quiere decir, en primer lugar, que su identidad de género, como portadores de una masculinidad hegemónica, está imbricada, troquelada como un sello, en su manera de verse en el mundo, frente a las mujeres, pero principalmente frente a otros hombres, a quienes, como dice Rita Segato, debe convencer y demostrar su poderío sobre las mujeres y sobre aquello que está, como ya trate de explicar más arriba, en los márgenes. La masculinidad no es una producción teatral o performática destinada a ser vista por las mujeres. Es una obra que se ejecuta para ser vista y validada por otros hombres.
En segundo lugar, el aprendizaje temprano de este acceso a la violencia, de este derecho a la violencia, implica un entorno familiar que lo promueve, un entorno social que lo fortalece a través de la escuela y la calle, entre sus iguales, así como las prácticas cotidianas de ese ejercicio de la violencia que refrendan lo adquirido y dan la seguridad o la certeza de que se avanza hacia la masculinidad por el camino “correcto”. Lo problemático a primera vista es sin duda el hecho de que la violencia sea una disposición, en el sentido que le da Bourdieu, una posibilidad tan a mano, que quede tan cerca, tan pegada a lo identitario: se es hombre ergo se puede ser violento; se es violento porque se es hombre, o en el mejor de los casos se es violento porque se puede. Se puede en el doble sentido: poder como capacidad y poder como potencia.
El mandato de la masculinidad incluye la soberanía sobre las mujeres, sobre la naturaleza, sobre otros varones con masculinidades no hegemónicas, y para mantener ese dominio día a día, es necesario la práctica de un poder que mantenga a raya a las partes subordinadas. En sus posibilidades de relación con el mundo, relación que el género comanda, está la posibilidad de la violencia como una opción para establecer esa supremacía, como un color del Pantone al que los hombres no sólo tienen acceso sino derecho (y casi obligación para no quedar estigmatizados por su rechazo) y cuyo ejercicio no sólo no les pasa factura sino que los fortalece. Violencia y masculinidad se entrelazan positivamente. Con esto quiero decir que frente a los primeros gestos violentos del niño, la devolución de la mirada primero materna, paterna o familiar, y luego social , lejos de ser de censura es de permisión y aplauso. El niño se va haciendo “hombre” gracias a sus prácticas rudas, fuertes, violentas.
Con las niñas y la feminidad pasa exactamente lo contrario. En ellas todo camino es un aprendizaje de la subordinación hasta lograr que se conviertan en mujeres que vivan con resignación su subordinación a los hombres y acepten con naturalidad su lugar secundario en el orden social, para vivir esto con cierto confort, como si así fuera la vida y no se pudiera pensar el mundo de otra manera. Los mandatos culturales de la feminidad embonan con precisión aritmética con los mandatos de la masculinidad. Son relacionales, como dice Bourdieu, y no pueden ni entenderse ni explicarse de manera aislada. No son autónomos unos de otros, no se definen en sí mismos, sino entre sí.
La feminidad se desdibuja con el ejercicio del poder y, aún más, en cualquier forma de práctica de la violencia. Sea esta cual sea. La sociedad penaliza el ejercicio de la violencia directa por parte de las mujeres, y aunque eso no les impide ser violentas, golpear, maltratar, o matar, incluso utilizando estrategias oblicuas o indirectas, su feminidad sí paga un precio alto a cambio.
¿Cual es ese derecho que el orden social habilita para las mujeres con igual de claridad que la violencia para los hombres? Es el derecho al cuidado y la obligación de la abnegación. Cuidar es un dudoso derecho que las mujeres ganamos solo por nacer hembras. Y al igual que el derecho al ejercicio de la violencia en los varones, poco a poco se convierte en una obligación de género que, de no ejercerse, necesita explicaciones, justificaciones y relatos, tanto subjetivas como sociales. La abnegación acompaña la feminidad y como dice el sociólogo francés Pierre Bourdieu, es una forma de violencia simbólica, entendiendo esta como toda aquellas forma de violencia que el sujeto ejerce sobre sí mismo, para mantener el orden social.
La diferencia entre ambos, ejercer violencia o cuidar, no es necesaria de explicar. Sin entrar en disquisiciones psicoanalíticas pertinentes sobre la importancia de las pulsiones de vida y de muerte en la psique de los individuos, podemos decir, de manera sencilla, que la violencia puede poner en peligro la vida mientras que los cuidados la mantienen. Los cuidados son una necesidad social colectiva imprescindible que, por causa del orden de géneros unido a más explicaciones que tienen que ver con la propia acumulación originaria del capitalismo, resolvemos las mujeres, sin reconocimiento, sin retribución, de manera global, en todos las culturas, en todos los idiomas, en toda circunstancia.
Y aunque esta no es una conversación sobre la economía de los cuidados, no podía no hablar de ello para poder explicar por qué es imprescindible poner toda nuestra inteligencia y energía a entender de dónde viene esa naturalidad en el ejercicio de la violencia por parte de los varones, por qué es imprescindible acercar a los hombres a los cuidados cuestionando radicalmente la idea patriarcal de la masculinidad según la cual los hombres se definen por sus cualidades de defensa, provisión, agresividad, racionalidad, crueldad, falta de empatía y compasión.
El tiempo del cambio está aquí. Pero no sucederá solo. Hace tiempo que llegó el momento de reflexionar y actuar.
La propuesta de desarmar el derecho a la violencia tiene que ver con desarmar, en el sentido de deshacer algo que está hecho “armado”, y desarmar, en el sentido de dejar las armas. Hay que mover este mundo hacia un espacio cada vez más amable, en donde los conflictos se puedan resolver con la palabra. Los hombres tienen aquí un reto enorme y enfrentan dos senderos que paradójicamente conducen hacia el mismo lugar: el subjetivo y el objetivo. Ninguno es lineal. Ambos son difíciles y ambos son dolororos.
El primero, el subjetivo, es un lento proceso de deconstrucción de la masculinidad que hoy llaman tóxica, que exige irremediablemente el cuestionamiento y la crítica no solo de sus privilegios de género sino también del reconocimiento de todo aquello que es violento para ellos mismos porque los pone cotidianamente en peligro. Esto lleva implícito un cambio de lugar subjetivo en el mundo. Exige un replanteamiento radical. Esta deconstrucción o desarme tiene que ver con el abandono de su superioridad moral, su rol supremacista hacia las mujeres, hacia las personas de identidades sexogenéricas no hegemónicas y también hacia la naturaleza.
El otro camino es dejar las armas, abandonar las prácticas machistas, patriarcales y misóginas. Dejar de explicarnos todo a las mujeres, incluso nuestras propias cosas; trabajar los pensamientos no pensados, los habitus de la masculinidad, que les hace creer a los varones que las mujeres somos inferiores; dejar para siempre todo aquello que les hace pensar que la vida de las mujeres, de todas las mujeres, es de segunda; que valemos menos que los animales o que las cosas; que podemos ser manejadas a voluntad; que merecemos cobrar menos, que en un mundo precario el peor lugar es nuestro; que no merece la pena gastar en nuestra educación; que no entendemos las ciencias; que lo nuestro son las emociones y no la razón; que no somos valientes; que los trabajos del hogar y los cuidados no tienen valor alguno; que nuestros cuerpos pueden ser usados a discreción de los hombres, que pueden ser ultrajados, violados, usados como botin de guerra.
Nada de esto es cierto pero está en la cultura en la que crecemos y en la que, a pesar de todo, mujeres y hombres debemos convivir y desarrollarnos. Por nosotras, por nosotros, por las generaciones venideras. Es hora de cambiarlo todo.
Muchas gracias
¹ Rita Segato, Contrapedagogias de la crueldad, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2018.